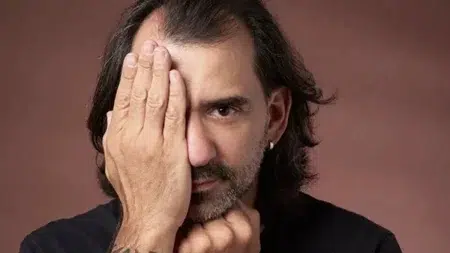Hacia el final de Lady Macbeth, la transposición que William Oldroyd hace del ruso Nikolái Leskov, la protagonista femenina está en medio de un interrogatorio, sorteando con facilidad –y con talento para la mentira- las preguntas: pretende hacerles creer que es inocente del crimen que convoca a los personajes en aquel salón. De pronto se abre la puerta y la cámara, en lugar de cortar el plano y enfocar el objeto de la mirada de la joven, sostiene el encuadre un momento más. Querés saber quién es, asumís –por la sorpresa de Kathryn- que algo importante pasa más allá de ese recorte del mundo. Y en esa forma sutil de negarle al espectador lo esperado -aunque finalmente puedas ver quién entró- se advierte por un lado quién manipula el relato –como si no fuese verdad que todo el tiempo en cada película hay manipulación-, y también una absoluta confianza en que los materiales definen la obra mucho más que un guion.
En la Inglaterra rural del siglo XIX, a Kathryn la venden como esposa a un hombre que la desprecia. La joven al poco tiempo de casarse queda sola: la familia que la compró tiene negocios lejos de los cuales ocuparse; y su marido, aventuras mucho más atractivas que el hogar. El ocio, dicen, es la madre de todos los vicios -y si no habría que preguntarle al protagonista de Rear Window, el film de Hitchcock, con quien Kathryn comparte el deseo del afuera. Diecisiete años, por más que la época te obligue a quedarte en casa y seguir la moral a rajatabla, son muy pocos para pedir mesura y desterrar la curiosidad. La rebeldía de uno de sus empleados la sacude: al ensuciar las sábanas matrimoniales, Kathryn descubre el placer que su cuerpo le puede otorgar. Si el crimen primero lo motiva cualquiera que se interponga entre ella y el que considera su amor, después, tras la desilusión, se vuelve una necesidad para preservarse.

Lady Macbeth, en la obra de Shakespeare, es el cerebro detrás del horror y no existe sin el noble que le da su apellido. Aquí -en el énfasis de la novela rusa original- la mujer se vale por sí sola, no necesita de un otro y el horror, en verdad, es la moneda con que devuelve los favores de un sistema injusto -hecho a la medida de los hombres-.
La película articula una serie de equilibrados planos y composiciones armoniosas: el envoltorio debe ser atractivo para que te puedas tragar un caramelo envenenado. La opresión es una forma alimentada por el mobiliario, por el crujir de la madera del piso, por tanto vidrio que deja ver el paisaje pero no permite que pase una gota de aire fresco. ¿Quién puede espantarse cuando la locura, que antes estaba ordenada y bajo control -pero nunca fue natural-, muta en violencia? Es lo que sucede muchas veces con la presión: cuando la olla se destape puede salir cualquier cosa de adentro. El acierto de la puesta en escena de William Oldroyd para su opera prima, es su decisión de que lo importante pase fuera de plano. Oís el viento que enloquece, y al viejo agonizar y pedir ayuda tras la puerta. Sabés que alguien llegó mientras Kathryn se salía con la suya en el interrogatorio pero la elección de ocultar las cartas vuelve más dulce lo que valió la espera. Nada está a la vista o mejor aún: la persistencia de la mirada encuentra que hay mucha basura debajo de la alfombra, mucho horror naturalizado en el sistema.