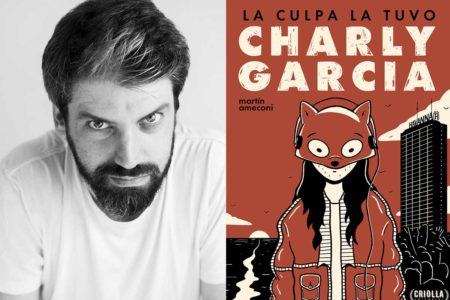“Tiene algunas horas para poner en orden su alma”. Así se anoticia nuestro héroe -un tortugo que camina en dos patas y desanda un periplo misterioso para llegar “donde empieza la nieve “- sobre su pronta ejecución después de ser apresado. La frase se deja leer en boca de un represor (únicas figuraciones humanas del libro) de un presunto ejército totalitario, apenas pasado el primer cimbronazo emocional que nos depara El color de la nieve. Porque la novela tiene un comienzo narrativo más bien reposado, en clave melancólica -retratado con más silencios que palabras a partir de exquisitos juegos del montaje viñetístico- donde se nos presenta al protagonista. Pasadas las primeras veinte páginas todo se trastoca a partir de un hecho violento que nos sitúa abruptamente en otro carril emocional: un robo fortuito, un par de movimientos accidentales, dos muertes. Nuestro héroe ahora es un asesino y sufrirá una persecución permanente durante todo el relato. Allí, el tono de travesía ensoñada muta en una historia frenética, y el objetivo del viaje del protagonista se ve eclipsado por la mera capacidad de supervivencia.

Alejandro Farías y Tomás Gimbernat construyen un escenario enrarecido. Un mundo poblado de figuras zoomórficas (perros malandrines, yacarés cantores, ratas reflexivas, tortugas dolientes), repleto de caminos oficiales, rutas secundarias y pasadizos cloacales que bordean un bosque donde acecha el rumor de una resistencia (mix de aldea hippie y foco guerrillero). En ese territorio, además, la guerra es moneda corriente, y una “Ciudad Negra” parece en constante estado de sitio. En ese contexto de asfixia kafkiana, nuestro personaje estará sometido a un permanente éxodo, lidiando con un sinfín de peligros, para salir ileso y lograr su objetivo. Cualquier referencia sobre a los avatares geopolíticos de la actualidad o el pasado (el exterminio nazi, el conflicto palestino-israelí, Siria, los deportados, los refugiados) no sería ociosa, pero tal vez incompleta. La apuesta poética más gratificante de El color de la nieve se percibe allí, en el momento en que su visión del mundo resuena como eco, o termina por desprenderse como nota al pie de un sutil trabajo estilístico; y no como un slogan subrayado que busca sólo la conmiseración del lector al acentuar las penurias de sus personajes para alegorizar dilemas de la coyuntura. Dado que se trata de una obra donde lo dictatorial, lo persecutorio, lo represivo traccionan el relato a partir de una lógica pesadillesca, los autores podrían haberse regodeado en la plasmación de escenas sanguinolentas o tortuosas. Pera la politicidad aquí se inscribe sin subestimar al lector, por ejemplo dejando fuera de la viñeta gran parte de aquello que podría ser explicitado. Esa violencia acechante que hila las acciones, cobra otro espesor en tanto se despliega en el registro de lo fabular, de lo fantástico al recurrir a una iconografía animal.

A pesar de todos los sinsabores que experimenta, nuestro tortugo no deja de ser consecuente en su propia aventura, se afirma en una actitud de franca resistencia para lograr un propósito de ribetes románticos. Como en esa balada punk rocker (si es que existe algo así) donde los Ramones nos invitan a declamar un enorme NO, aunque el precio se alto: “El olor de la muerte está por todas partes / por la noche cuando brilla la luna / alguien llora / no quiero ser enterrado en un cementerio de animales”.
El color de la nieve
Loco Rabia Editora
Novela Gráfica. 92 páginas.
Guión: Alejandro Farías
Dibujo: Tomás Gimbernat