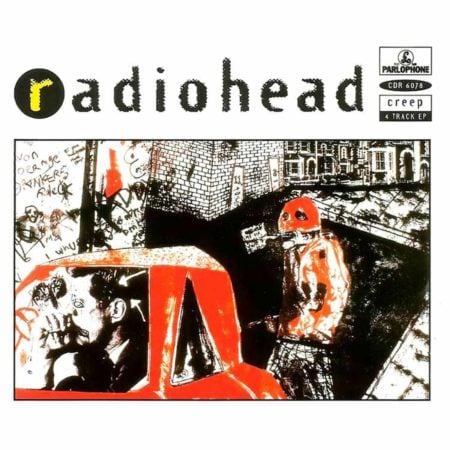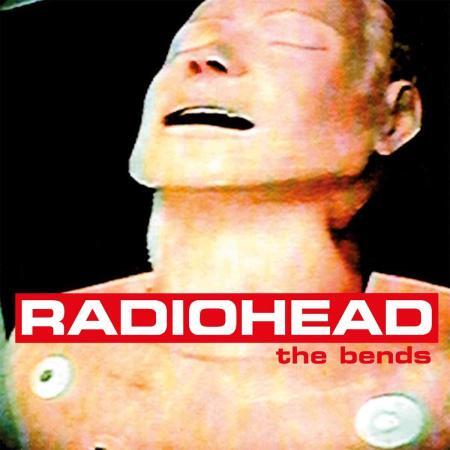En una carta que le envía la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi al escritor Julio Cortázar (en ese momento ella exiliada en Europa y él radicado en Paris), le dice lo siguiente: "En toda generación hubo un diluvio". La referencia bíblica -que además remite a las dictaduras militares latinoamericanas de los 70- es ineludible, pero también lo es el hecho de contemplar una certeza: cada época vital (sobre todo la juventud como tierra deforme que tiende a erigirse en medio de conflictos que parecen insalvables) se construye aún, y sobre todo, en las fatalidades en las que se ve inmersa (y cómo sale de ahí, si es que sale). Resulta el barro existencial imposible de eludir.
Es en este único aspecto que se puede considerar a la tragedia de Cromañón, de la cual se cumplen 20 años, como el diluvio de una generación que había hecho su educación sentimental en los 90 (la adolescencia de las primeras veces) y que ingresaba a la adultez (ese farragoso cúmulo de responsabilidades) en el siglo XXI.
El saldo de 194 muertes y miles de heridos (el número supera a las 1.432 personas) en un recital de rock fue una ola de horror que ninguna generación está preparada para surfear de la mejor manera (considerar además lo que vino después en cuanto pérdidas: 17 suicidios de sobrevivientes y 34 fallecimientos de padres y madres relacionados con la pérdida de sus hijos e hijas esa noche). Y desde este punto, el que abre de forma terrible esta tragedia como una suerte de aleph del espanto, se manifiestan imágenes que llevan a considerar cómo se llegó a ese punto y cómo se siguió después de ese 30 de diciembre del 2004.
Esto pone en relevancia que se trató de un hecho en donde confluyeron todos los componentes de (la denominación es de origen yanqui) una tormenta perfecta: desidia y desinterés estatal (de ahí que se lo puede vincular como una escalda descendente en relación directa al estallido social de fines del 2001, ya que se trata del mismo sujeto político implicado), corrupción política y aprovechamientos de partidos emergentes (el PRO inaugurando la necropolítica en el nuevo siglo para hacer su ingreso al poder), medios de comunicación (gráficos, radiales y televisivos), agitadores de los peores vicios del reviente –el aguante, las bengalas, etc.- en el rock, una industria (la musical) en pleno proceso de hundimiento sin reinvenciones (en ese momento) a la vista, y un sector de la población (los mismos de siempre) totalmente desprotegido y librado a su propia (mala) suerte y desesperación (donde los recitales ocupaban un espacio de salvavidas emocional y psíquico ante tanto desierto, recesión y privaciones), entre otros factores.
Lo que vino después representó un cambio brutal respecto la circulación de la música (internet como vector principal de reorganización), la seguridad y habilitaciones en instalaciones para recitales (“clausuro luego existo” parecía único el lema de los controles en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, en todo el país), el comportamiento del público con las bandas (lo que produjo la aparición de nuevos sonidos y nuevas formas de habitar el estrellato rockero) y el modo en que se vive eso que se conocía como rock. Antes considerada como una cultura que buceaba en los bordes de lo socialmente tolerado –con su correspondiente cuota de interés político sin ser partidarios-, el género musical pasó desde ese instante a ser considerado solo un brazo más del entretenimiento que proveía el capitalismo tardío y su tendencia a vaciarlo todo de materialidad específica y contracultural.

El reloj es un objeto cotidiano pero que no marca las mismas horas para todo el mundo. Ya lo dijo el director Chris Marker en la película Sans Solei: “¿Quién ha dicho que el tiempo cura todas las heridas? Sería mejor decir que el tiempo cura todo menos las heridas”. En ese aspecto, 20 años para una tragedia social y generacional de las características de lo ocurrido en Cromañón no es demasiado tiempo transcurrido. Pero sí es el suficiente correr de los almanaques para considerar qué sucedió hasta acá en varios sentidos.
Por un lado, en el sentido judicial de los implicados. 21 personas recibieron condenas, de los cuales solo 18 imputados cumplieron prisión efectiva: desde Omar Chabán -falleció en 2014 de cáncer mientras estaba detenido- y su socio Raúl Villarreal hasta los integrantes de Callejeros –el baterista Eduardo Vázquez es el único que sigue en prisión, preso por el femicidio de su esposa Wanda Taddei-, el ex subcomisario de la comisaría 7° Carlos Díaz que había recibido coimas y tres funcionarios públicos, entre otros.
Pero también en cuanto a la relación del Estado con la seguridad (un concepto que cobró importancia capital desde la tragedia) de los espacios para recitales y la forma en la que se ocupó de los y las sobrevivientes; y en cómo todo esto modificó la mirada de la cultura popular respecto al rock. Spoiler: primero lo demonizó, luego lo volvió un objeto de parodia y finalmente (es decir: este presente) se largó en la búsqueda de un nuevo espacio simbólico (¿es solo música o es más que música?) luego de una pandemia planetaria donde todas las fichas están encontrando su lugar en un juego cuyas reglas cambian constantemente, integrado por la nueva industria musical de plataformas, una escena variadísima reconfigurándose de forma expansiva, los festivales como simples marcas de identidad y los incontables regresos de los dinosaurios dándole a la melancolía la categoría del negocio más rentable.
Después de la tragedia de Cromañón, el concepto de ir a un recital cayó completamente en un descrédito e ingresó, durante un tiempo, a relacionarse con la paranoia en varios sentidos (y que ponían en riesgo la vida si se iba a un concierto): la ausencia del Estado y la consecuente corrupción policial, la inconsciencia de las bandas al no preservar la integridad de su público y la desconfianza por el rol de los empresarios en cuanto al respeto de las normas de cuidado y seguridad de las instalaciones.
Esta sospecha absoluta estaba montada en una serie de datos que emergieron después de la tragedia: República de Cromañón estaba habilitado para 1031 personas pero esa noche habían ingresado alrededor de 4.000 asistentes. Lo que luego arrastró un nuevo lenguaje que se había pasado por alto y que era importante para la supervivencia en la noche en espacios cerrados: material ignífugo, salidas de emergencia, matafuegos, entre otros. A partir de la tragedia, las normativas para las productoras y para la habilitación de lugares se endurecieron, no solo en Capital Federal sino en todo el país (lo que detuvo y en varios casos destruyó a la industria del vivo de esas zonas geográficas).
Es por eso que se empezaron a utilizar muchísimo más los espacios abiertos para estos eventos, como plazas y anfiteatros, aunque también sobrevivían, de forma paralela, zonas de ilegalidad en diversos puntos en los que se hacían recitales sin controles gubernamentales, como casas o boliches y bares sin las habilitaciones correspondientes. Sin embargo, las cosas volverían a cambiar unos años después; podría pensarse desde el 2007 en adelante, con la creación de la Agencia Gubernamental de Control, que todos coinciden en llamar como terriblemente “punitiva” y que solo estaba para clausurar como única respuesta, de la primera gestión de Macri en CABA. En ese momento, ya encontramos en funcionamiento una nueva generación tanto de productoras como de espacios que habían puesto a la seguridad (la propia, de las bandas y del público) en primer lugar. Por ejemplo, en 2019 la Ciudad de Buenos Aires tenía registrado a 500 espacios culturales, con capacidades que van de las 300 a las 350 personas, creados y sostenidos desde la independencia y la autogestión.
Este nuevo circuito de lugares tuvo que organizarse y luchar para poder mantener su funcionamiento. Y, además, exigieron leyes que pudieran contemplar las particularidades de cada espacio y la esencia de su trabajo y los espectáculos con los que trabajan (no es lo mismo un recital que una obra de teatro, por ejemplo). Es así como se llega a la actual Ley de Espacios Culturales Independientes (ECI), que se implementa desde el 2019, para habilitaciones y fiscalización de locales.
Todo esto deviene de la consciencia (¿inconsciente colectivo reinventado o nuevo imaginario social?) generada como reacción luego de la tragedia de Cromañón.

Es por eso que la aparición en este momento histórico de la serie Cromañón, que como elección estético-narrativa se concentró en un retrato a su modo representativo de víctimas y dejó de lado todas las otras subtramas que arriesgarían explicaciones de causas y consecuencias de una tragedia así, pone en relevancia los modos en los cuales se modificó la relación de las nuevas audiencias con el rock. Y, además, nos exige revisar cómo cambió la vinculación con ese significante -el rock- y las derivaciones que tuvo al largo del tiempo para llegar al siglo XXI y volverse un género, de muchas maneras y a muchos noveles, inofensivo.
Virus decía en una canción de 1981 que el rock era su “forma de ser”. Tenía sentido considerando que se vivían tiempos de dictadura y era necesario contrarrestar tanta muerte, desaparición y tortura (recordar que los Moura tienen un desaparecido en la familia: Jorge Moura). Entonces, el rock representaba el lugar del goce y éxtasis físico que se oponía a la desolación instaurada por los militares. Poco después, Luca Prodan dijo que el rock era “kor al revés”. Por entonces, Los Redondos querían diferenciarse y decían que ellos no hacían el “rock del rico”, lo que luego de aclaró cuando el Indio Solari dijo que siempre tuvo bandas “de combate” y nunca “de entretenimiento”. Por eso hay que pensar la idea de Babasónicos en las primeras líneas de “Soy rock”: “Soy muy puta y no trabajo para vos”, en donde el concepto del rock refiere a corporizar todo lo que la sociedad desprecia e incluso teme. Quizás estos sean los últimos rastros de posicionar al rock como una suerte de contracultura.
Pero la llegada del siglo XXI y la tragedia de Cromañón desligó del rock cualquier huella de potencia cultural para sumirlo únicamente al territorio (el algoritmo) musical. Pasó a ser solo un género en Spotify que no reviste ninguna diferencia con otros géneros (con los que compite en intrascendencia). Quizás en esa mirada (con su correspondiente cuota de sarcasmo e ironía) está alineada esa canción del último y excelente disco de Bestia Bebé: “El rock and roll pasó de moda”.
Tal vez por esto mismo hubo un repudio unánime en redes sociales y en medios de comunicación cuando en un recital del trapero El Doctor en Niceto Club en febrero de este 2024, alguien prendió una bengala y el concierto se suspendió inmediatamente. Cromañón como fantasma del terror real quedó instaladísimo. Al día siguiente, tanto el artista como el lugar publicaron disculpas en sus perfiles de Instagram. Esta es la situación: cualquier atisbo de inseguridad en un recital es parte de un pasado que todos quieren desterrar y no hay dudas al respecto. Incluso, se puede pensar que cualquier comportamiento que antes podría considerarse “rockero”, ahora es percibido con desprecio y adjetivado, con desprecio total, como Pomelo, el icónico personaje de Peter Capusotto y sus videos.
Ahora bien, teniendo en mente que la idea del rock está en bajada como pista de despegue a la contracultura y es algo, tal vez, obsoleto y risible, hay que pensar en la segunda temporada de la serie Porno y helado de Martín Piroyansky (muy floja en comparación a la primera), donde la cultura rolinga (si es que eso existió alguna vez y es un notable ejercicio poder contrastarla con la forma en la que Cromañón elige mostrar esto de lo rolinga) es objeto de parodia, risa y burla.
En este sentido, el sujeto-rolinga por llamarlo de algún modo, que en cierto momento simbolizó el rock más popular, ingresa como representación en el siglo XXI de dos maneras: como pieza mártir de un museo rockero en la serie Cromañón, y como tipología humana con pocas luces y que es carne de cañón a ser ridiculizada en Porno y helado 2. De esta manera es como la cultura va mostrando una movilidad hacia adelante y deja atrás lo que considera viejo (el rock o ese tipo de ser rockero) y parte de un mundo que hay que abandonar lo más rápido posible.
La pregunta madura sola y es necesaria: ¿Cómo es la situación actual de las personas que sobrevivieron? Existe la Ley 4.786, conocida como la Ley de Reparación Integral para Víctimas Sobrevivientes y Familiares de Víctimas Fatales de Cromañón. Se puso en funcionamiento desde el 2013 y contempla la prestación de educación, salud, inserción laboral y asistencia económica a sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia. Es una ley que vence cada tres años y por eso varias agrupaciones de sobrevivientes están luchando para que se vuelva vitalicia y se amplíen prestaciones, servicios y derechos adquiridos. El viernes 29 de noviembre, en la Comisión de Derechos Humanos y Presupuesto de la Legislatura porteña debió tratarse este tema, pero la sesión se levantó imprevistamente. Por lo tanto, si la ley no volvía a tratarse antes de fines de diciembre, corría el peligro de caerse y los y las sobrevivientes podían quedarse sin la asistencia y ayuda económica que venían recibiendo.
El 12 de diciembre, la Legislatura Porteña sesionó (fue la última del año) y trató la reforma de la ley. Casi por unanimidad, con 57 adhesiones salvo Yamil Santoro de Republicanos Unidos que fue el único que votó en contra, se conquistó la reforma de la ley. Por lo tanto, la asistencia económica pasó a ser vitalicia y definitiva, no hereditaria y compatible con todos los programas del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Existen en este momento 1.600 sobrevivientes registrados, pero el padrón amplía este número contemplando un número mayor por ser víctimas relacionadas directamente con lo ocurrido.
Y hay algo más respecto de cómo pensar todo esto. La página de la Legislatura dice lo siguiente: “La Legislatura de la Ciudad aprobó una modificación a la ley de asistencia a las víctimas de Cromañón reconociendo que los sucesos del 30 de diciembre de 2004 en el local sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta ahora conocidos como 'tragedia' sean considerados 'La Masacre de República de Cromañón'. Además, fija la asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica”.
Por lo tanto, no fue una tragedia, fue una masacre. Ya lo sabíamos, por supuesto. Este reconocimiento oficial (tanto económico como conceptual) deja al descubierto la indefensión absoluta.