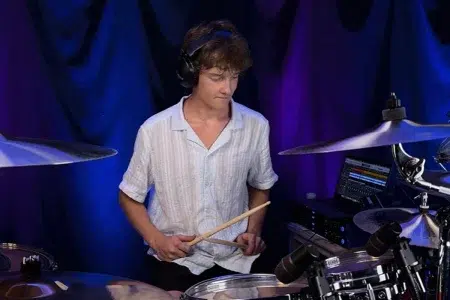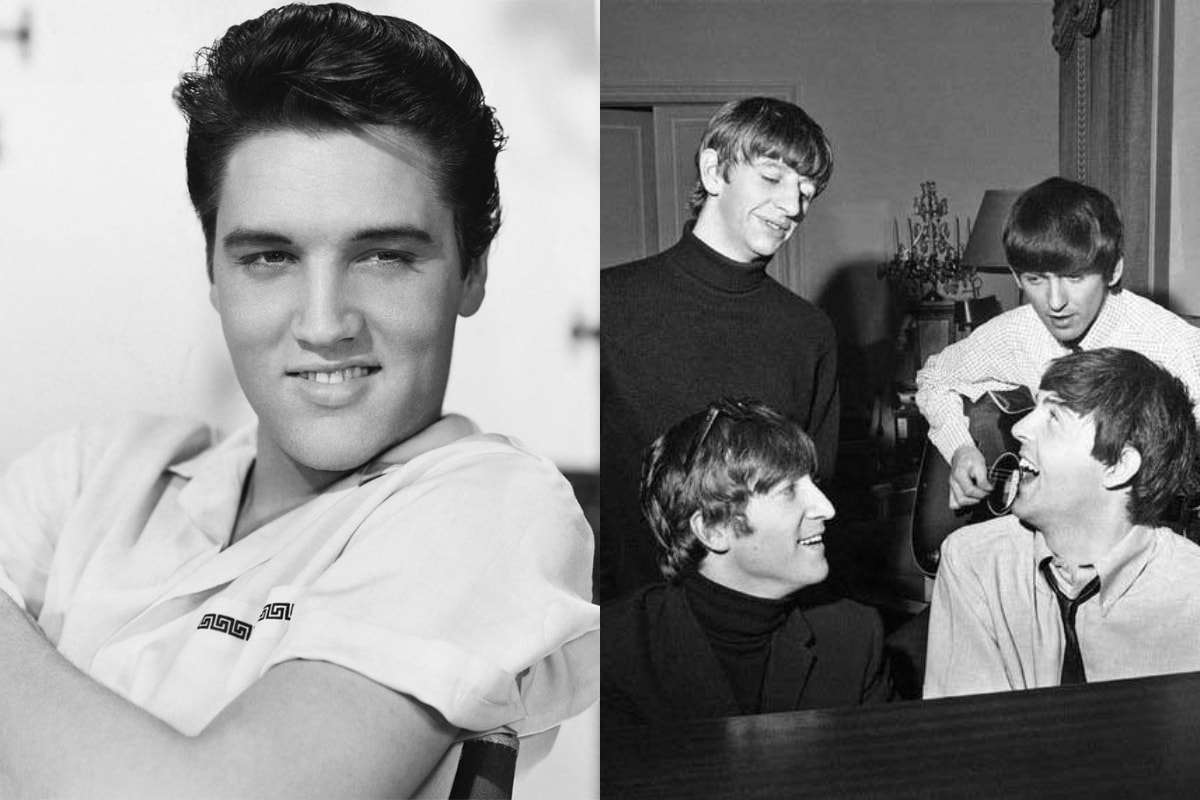En la era de los blogs, un amigo eligió un seudónimo que mantiene hasta hoy. Duhalde Daft Punk tiene algo de su peculiar sentido del humor, pero también del tiempo en que fue concebido: los años del cambio de milenio estuvieron marcados, para nosotros, adolescentes bonaerenses de clase media, por una mixtura de precariedad generalizada y violento avance tecnológico. De patacones y globalización, saqueos a supermercados y descargas en Ares; extraño acompasamiento entre tubos de GNC y cultura digital.
A mi amigo le gustaba hacer compilados en cassette y regalarlos. Tenía una buena colección de CDs entre los suyos y los de sus hermanas mayores, y cierta habilidad para los aparatos. Sus cintas se acercaban a lo que hoy llamaríamos mixtapes. Y su contenido era coherente y finamente seleccionado. Prevalecían, sin embargo, los artistas preferidos de Duhalde Daft Punk: AC/DC, The Rolling Stones y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
En ese contexto, Daft Punk fue menos una novedad que una validación de nuestra intrepidez de mixers inexpertos. Y por eso ingresaba en el cóctel. No era que nunca hubiésemos escuchado música electrónica (la ponían todos los fines de semana, pero le decían marcha), sino que esta se parecía más a lo que nos gustaba. No lo sabíamos, pero aunque vinieran del incógnito house parisino, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo tenían un profundo sentido pop para hacer música y construían sus canciones (esto tampoco lo sabíamos) recortando compases de canciones ya existentes, es decir sampleando y remixando.
Esta torpe explicación tiene al menos la virtud de reflejar la lejana empatía que sentíamos por Daft Punk. No es que creyéramos que podíamos hacer música tan bien como ellos, pero sí sospechamos que los recursos que usaban no estaban tan lejos de los que nosotros podíamos manipular. El fade in, la lírica inarticulada y el bajo presupuesto del videoclip de "Around The World", o el laberinto de failures repetidas de "Harder, Better, Faster, Stronger", no solo tenían el eficaz equilibrio entre innovación y reacción a la innovación de los grandes momentos del pop, sino que también transmitían el sabor de las cosas hechas en casa.
¿Pero eso era arte legítimo? Recordémoslo: estamos en el país de Pappo y DJ Deró en Sábado Bus, el mal llamado rock chabón, la cumbia villera y la amenaza de juicio sumario si descargabas un mp3 sin autorización. A nosotros nos bastaba con que Homework (1997) y luego Discovery (2001) se estructuraran como grandes discos de rock y que las capas de la música no fueran tan inextricables como geodas. En ese sentido, Daft Punk era el mejor punk: el que trastoca los mecanismos de la convención. Pero también lo era en un sentido menos brillante: imposible saber si eso era arte de verdad.
Que el virtual anonimato de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo se haya convertido en un tema casi excluyente para referirse a Daft Punk habla más de nosotros y la resignación de nuestra privacidad que de ellos. El dúo adoptó la apariencia robótica no como una performance anti-ego, sino como un capítulo de su mito de deshumanización (el ego no se suprime). En 2001, Kathryn Frazier (la misma publicista que confirmó su separación) atribuyó al YK2 la súbita transformación de los músicos en hombres mecanizados. Pero eso no significaba que hubiesen perdido su personalidad; solo se había desplazado. A costa de traicionar los valores de horizontalidad del undergroundismo del house, Bangalter y de Homem-Christo habían hecho visible al autor electrónico (a diferencia del bajo perfil de los productores de música disco, por ejemplo) aún antes de ponerse los cascos.
“Mirar a los robots no es como mirar a un ídolo”, le dijo de Homem-Christo a Ryan Dombal en 2013. "No es un ser humano, así que es más como un espejo". Sonaba raro en boca de alguien que pasó 18 meses en una cabina piramidal como si fuera un tótem en el tour que resultó en Alive (2007), y que habilitó el auge de las superestrellas de la EDM, desde David Guetta a Skrillex. Pero así era la cosa. Bangalter completaba el cuadro diciendo que querían "cambiar el mundo sin que nadie sepa quiénes somos, lo cual es una fantasía de ego muy diferente".
Daft Punk quizás no haya cambiado el mundo pero, al poner su énfasis en la forma, tensionó el binarismo del pensamiento occidental en torno al arte. Para Daft Punk no hay esencia distinguible de la forma. Por eso no deberían importarnos su apariencia humana, sus trucos de estudio o sus voces “reales”: porque detrás de la forma (la música) no hay nada. Preguntarse si la estructura elemental de algunos de sus mayores hits, o la pureza de sus samples es un recurso o un robo pierde sentido si entendemos que para el dúo ya existe suficiente música, que la música ya está, y que lo que hay para crear es a partir de ella, tomar decisiones, elegir.
Parte del legado de Daft Punk posiblemente sea esa capacidad para husmear en los residuos de más de un siglo de música grabada sin caer en la recuperación compulsiva y el archivismo de una era donde nada se olvida y todos los tiempos conviven en un mismo plano. A juzgar por su trabajo, para Bangalter y de Homem-Christo (como para el teórico Georges Bataille) el carácter de una obra está en la fuerza de su aparición y no en su originalidad. Es decir, en su poder de crear un pliegue en el tiempo, una distancia que permita la magia de hacer que algo suene oportuno y nuevo; una conexión que le devuelva espesor a la historia entre tanta duplicación y proliferación de imágenes y sonidos. La obra de arte como huella activa que espera ser intervenida.
El enigma tal vez creció demasiado. Daft Punk eligió despedirse con el epílogo de Electroma (2006), una pesadilla escapista y lúgubre en la que los robots buscan desesperadamente recuperar la forma humana y asumen una derrota estoica, inmolándose como samuráis tras constatar que no pueden distinguirse de sus copias. El film refleja el cambio de perspectiva del dúo. “Es muy extraño cómo la música electrónica se formateó a sí misma y se olvidó de que sus raíces tienen que ver con la libertad y la aceptación de todas las razas, géneros y estilos de música”, decía Bangalter. "En cambio, comenzó a convertirse en este estilo de vida electrónico que implicó la glorificación de la tecnología".
La película fue el paso siguiente del menos considerado de sus álbumes, el explícitamente ríspido y maquinal Human After All (2005), y el paso previo a la extensa producción de su último opus, el magnífico Random Access Memories (2013).
Posiblemente el mejor álbum de este siglo, RAM tiene un corazón, en apariencia, retrógrado. Es una declaración de amor a la música disco, el R&B y el AOR de fines de los 70 e inicios de los 80 aún antes de que eso se considerara cool. Fue grabado en cinta análogica, con instrumentos de época y por personas de época: entre el personal están Nile Rodgers, Paul Williams y Giorgio Moroder, pero también ilustres desconocidos como Paul Jackson Jr. y John Robinson. Se grabó en los elefantes blancos de la industria, como son el Electric Lady de Nueva York y los Capitol Studios de Los Ángeles. Parecía que los chicos que hacían música en sus habitaciones cumplían el sueño vampírico de Swan. El sampleo quedó de lado y Daft Punk mostró su lado romántico: “Nunca pudimos conectarnos con el uso de computadoras como instrumentos musicales”, declaró Bangalter. “Intentamos hacer música con computadoras portátiles a mediados de los 2000, pero era realmente difícil crear desde la computadora sin poner cosas en ella. En una computadora, todo es recuperable todo el tiempo, pero la vida es una sucesión de eventos que solo ocurren una vez".
Daft Punk concretaba así la sugerencia de Electroma: romper con la repetición y el bucle, la figura dominante del mundo contemporáneo. Doblemente representada por el recurso del sampling y las figuras espejadas y copias ad infinitum de los robots Bangalter y de Homem-Christo, el bucle significa morderse la cola, autoexplotarse, autocolonizarse.
Lo notable es que la salida que propone RAM (a partir de ahora, la declaración artística final de Daft Punk) no es la nostalgia, sino la descongestión del mundo, la reutilización de lo que una vez fue desechado y (como dice Bourriaud) conducir más que producir. RAM reanimó las fuerzas de una era y las salvó del museo en la pirueta retrofuturista más genial del dúo (que firma la obra bajo la nómina “concepto y dirección artística”). ¿No es RAM un recorrido engañosamente aleatorio por la memoria colectiva de una época de la música pop? ¿No puede ser el featuring una forma de recolección, de reunión de fuentes exteriores como antídoto contra la obsesión por uno mismo y su realidad? ¿No es el disco una exploración por el gusto de Daft Punk, una curaduría más que una producción?
Entender la tarea del artista como lo hizo Daft Punk, más cercana al director de orquesta o el editor que al genio creador, no es un gesto de humildad: es un giro hacia la inclusión del artista en la complejidad de su medio y su tiempo, y una crítica a la segregación, la sobrecarga subjetiva y la “producción de contenido” compulsiva que impone este mundo.
*
Luciano Lahiteau es el autor del libro Los desafinados también tienen corazón. Una historia del Auto-Tune, editado por Firpo Casa Editora en 2020.