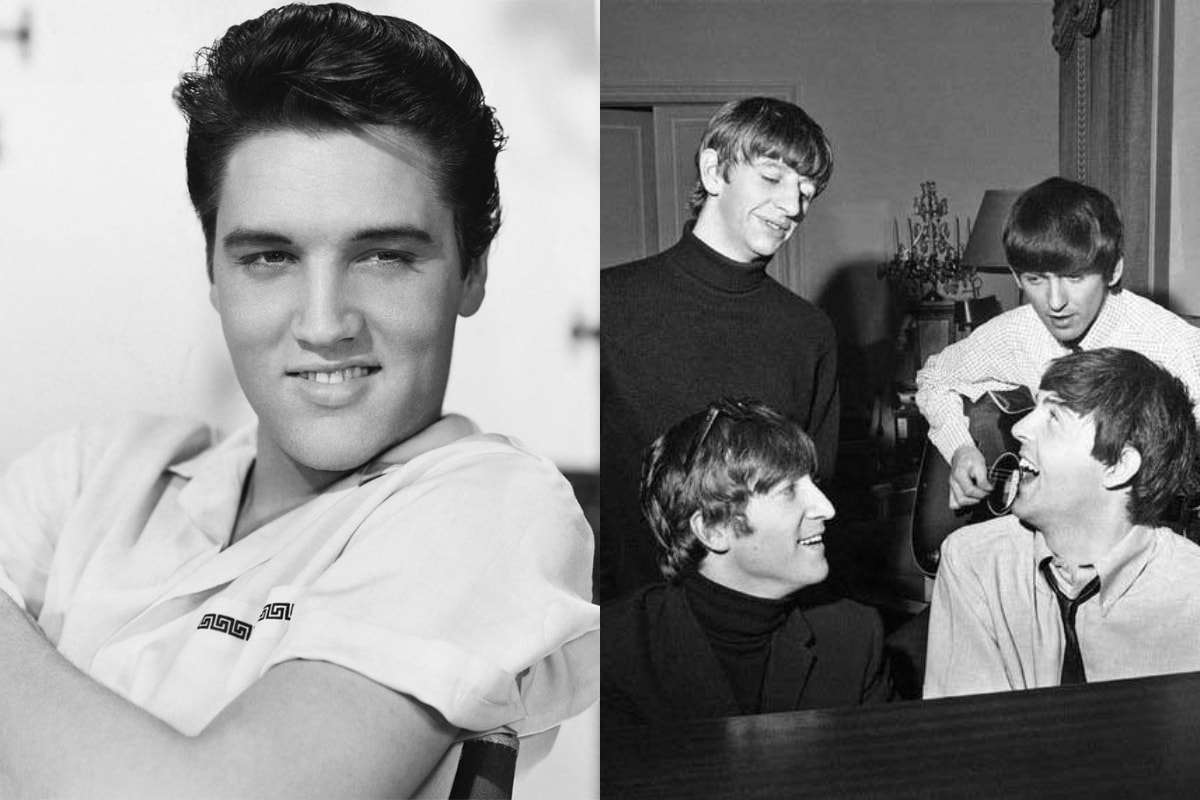A mediados de los noventa, en cada hogar argentino de clase media coexistían MTV Unplugged de Eric Clapton, Romance de Luis Miguel, Greatest Hits II de Queen y El amor después del amor de Fito Páez. Para los que nos maravillamos con la transición del cassette al CD, y nos sometimos a la curaduría esquizofrénica de las FM ránking, la presencia de un álbum de rock argentino en el escenario de la música pop global era algo dado. Tres décadas más tarde, parece más ficticio de lo que ya era entonces.
En esas listas pugnaban las payolas y los deseos de las audiencias. Horas esperando a que aparezca la canción favorita, esa que esperábamos que el resto oyera con la deferencia y solemnidad requerida hasta el punto mínimo del fade out. Sea el resto de la familia en una mañana de sábado o una ciudad entera en el atardecer escolar: en los oyentes penetró la idea de que una canción podía representarlos a ellos y solo a ellos, y que en ese reflejo podrían verse otros más, potenciales cofrades capaces de discernir el verdadero y profundo significado de una canción.
Sucedía algo extraño cuando esa ilusión infantil caía deshecha. Primero era el júbilo del reencuentro con los legionarios. Enseguida, la desazón: no había nada especial en nosotros, el gusto no existe. Todo el mundo amaba "Tears In Heaven" y por razones muy diversas entre sí. Entonces, se abrían dos caminos: disolverse en la masa que disfrutaba del Top 40, o bucear en el largo etcétera que permitía el CD. Por este motivo fueron tan eficientes los compilados de grandes éxitos con la aparición del disco compacto: ya entonces los oyentes no escuchaban los discos de inicio a fin. En su lugar, usaban shuffle y repeat (incluso la bandeja múltiple) para sus propias playlists semi-azarosas en las que los temas flojos sencillamente se salteaban. Un buen disco, entonces, era el que menos oportunidades daba a la tecla >>|.
El amor después del amor tenía eso. Caso notable: a priori, no era un grandes éxitos. Pero diez de sus catorce canciones fueron cortes de difusión. Su autor no era extranjero ni estaba muerto: era un músico de 29 años que entraba a la aldea global desde Rosario, otra prueba del talento argentino. El Fito Páez que emergió en 1992 se había liberado del melodrama psicobolche, de la melancolía modernista de la primavera democrática y de la desesperación dark de finales de los ochenta. La pulsión de destrucción y de muerte del período 87-90, signado por el asesinato de las mujeres que lo criaron y el romance vampírico con Fabiana Cantilo, quedaba atrás. La dicha era su nuevo hábitat.
El reniego del arco oscuro de los ochenta, que fue de la esperanza y la renovación a la hibernación tóxica seguida del baño de realidad precarizada que significó la hiperinflación y el ocaso del alfonsinismo, ya había sido tema de Tercer mundo, una producción que ya por entonces sonaba a un siglo de distancia. El grotesco costumbrista de la canción que da título al disco y el conflicto entre valorar lo propio e ingresar al escenario global que planteó el neoliberalismo se disiparán en El amor después del amor, que comenzó a grabarse mientras se aprobaba el decreto-ley de Convertibilidad del Austral, por lo que a partir de abril de 1991 un peso equivaldría a un dólar.

Peripecias de la Argentina menemista: a fines de 1990, Páez había entregado Tercer mundo, su sexto álbum, y con el adelanto emitido por Warner Music viajó a Europa, escapando del cíclico hartazgo argentino. Promediando el viaje (donde filmó el videoclip de "Fue amor", una última despedida al vínculo pasional con Cantilo) llegaron noticias alentadoras: el disco se vendía mejor que lo esperado y la profecía de "El chico de la tapa" se cumplía.
A comienzos de 1991, la discográfica le otorgó a Páez 150.000 dólares para producir su próximo trabajo, que empezó con una estadía de once días en José Ignacio junto al ingeniero y productor Tweety González. En una semana y media, Páez compuso y grabó demos de "Tráfico por Katmandú", "A rodar mi vida", "Brillante sobre el mic", "El amor después del amor", "Dos días en la vida", "Balada de Donna Helena" y "Un vestido y un amor", la crónica en tiempo real del enamoramiento con la actriz Cecilia Roth. De regreso en Buenos Aires, aparecieron "Creo" y la letra de "Tumbas de la gloria", una música que Fito había elucubrado durante el trip europeo, en los callejones tangueros de París. De la grabación en ION participaron el productor chileno Carlos Narea (Miguel Ríos, Roque Narvaja), su par británico Nigel Walker (Human League, The Damned, Japan, discípulo de George Martin en Air Studios, a quien Fito responsabiliza por los rasgos “más salvajes” del disco) y Carlos Villavicencio, quien escribió los arreglos de cuerda y de metales.
El grupo de acompañamiento estaba formado por Ulises Butrón en guitarras, Guillermo Vadalá en bajos, Daniel Colombres en batería y Tweety González en teclados y programaciones (algunas de las cuales podrían considerarse coproducciones, dado que marcaron la impronta el tema, como en "Brillante sobre el mic"). A esa base se sumaron Claudia Puyó en "El amor después del amor", Fabiana Cantilo y Celeste Carballo en "Dos días en la vida", Charly García en "La rueda mágica" (única coautoría del repertorio) y Luis Alberto Spinetta en "Pétalo de sal", a la que le imprimió su sello con la introducción.
En una etapa ulterior en Madrid, donde Páez grabó las voces, hicieron su aporte Andrés Calamaro, Ariel Roth, Daniel Melingo, Gabriel Carámbula y Mercedes Sosa, para quien Fito reservó "Detrás del muro de los lamentos", que tomaría forma definitiva con la intervención del guitarrista Lucho González (Chabuca Granda, Pedro Aznar, Raúl Carnota), el bajista colombiano Chucho Marchand y el percusionista Chango Farías Gómez. El disco concluyó en los estudios de EMI en Abbey Road, donde Villavicencio condujo a The Gavin Wright's Orchestra para los arreglos de cuerdas, y en Air Studios, donde grabó los metales. Según reveló hace pocos días, Páez volverá a grabar el disco con invitados de la nueva escena argentina antes de fin de año.
En otra entrevista reciente, Fito Páez transcribió un extracto de la autobiografía que estuvo escribiendo durante la pandemia. En él se refiere al show del 26 de diciembre de 1993 en Vélez y a beneficio de Unicef, una especie de bonus track de los conciertos del abril anterior en el mismo estadio. “Nunca más fuerte que en aquel concierto sentí lo que significa ser parte de -escribe Páez-. Aquí quiero agradecer a mi país el haberme permitido el beneficio de la aventura, las mieles de la odisea, el tiempo muerto que necesitan las palabras y la música para llegar al corazón de los otros. Aquí quiero agradecer a mi tribu, el premio que me dieron esa noche. Vos te la bancaste, tomá. (...) Ese niño arropado en las faldas de aquellas dos mujeres viejas de la ciudad de Rosario, que tomaba la leche con El Capitán Piluso, estaba siendo tomado en brazos por un pueblo, una parte de él, que sentía que había que darle unas palmadas en la espalda a aquel muchacho”.
Ese sentimiento de goce merecido que acudió a Páez magnificado era compartido por buena parte de la sociedad argentina en aquella primavera del menemismo. La alucinación monetaria diseñada por el ministro Domingo Cavallo había fulminado la inflación y probaba que los argentinos no solo éramos tan buenos como cualquiera en el mundo, sino que nuestro dinero valía como el mejor. Esa premiación que sintió Páez era el hilo fantasma que lo enlazaba para siempre al gran público y a aquella época: a todos nos gusta pensar que después de atravesar el duelo y soportar las penurias, llega el premio. Que nadie tiene más mérito que nosotros para la felicidad. Y que después del amor, hay amor. En 1992-1993 parecía verdad: de un pueblo masacrado y exprimido a uno subido al tren de los ganadores con sueños de primer mundo. Páez tenía sus razones para pensarlo: largos años de joven prodigio y siete discos solistas después, su talento y tozudez cuajaban en el Santo Grial de los álbumes: clásico y moderno, popular y respetado, éxito y excelencia.
Otra singularidad de El amor después del amor. A diferencia de otros clásicos del rock argentino, y de muchas de las canciones icónicas del repertorio nacional, su tema es la dicha. Es un disco feliz y de una euforia sincera, nacida de la subjetividad enamorada y fascinada de su autor, y amplificada por la prosperidad inesperada del país que lo acogió. La dicha era tan grande que incluso se derramaba hacia atrás, como en "Brillante sobre el mic" (desde entonces, el standard argentino para el paso del tiempo y la edición benevolente del pasado). Sería efímero, irrepetible y contraproducente: el modelo que El amor después del amor parecía celebrar pronto descubrió su faz caníbal.
Antes y después, Páez ha intervenido en el debate público desde una tribuna opuesta a la neoliberal, lo que descarta una motivación deliberada para esta lectura. O como si la culpa por el éxito en medio del desastre lo acosara. Explicarse a sí mismo dejó de ser una virtud en el cancionero de Páez luego de El amor después del amor (salvo honrosas excepciones), lo que no impidió que continuara una prolífica producción que ya superó la treintena de álbumes desde su obra maestra de 1992. Como otros antes que él, encontró que el protectorado del éxito puede ser un limitador para la literatura del yo, y que en la segunda mitad de los noventa el hilo del zeitgeist pasaría a manos de las bandas de rock suburbano.
Como aquel tiempo, el disco no se repitió por él ni por nadie. Que vuelva a grabarlo hoy, cuando el revisionismo de los noventa es el más condescendiente de las últimas décadas, es una casualidad sugerente. Y la confirmación de que Fito ha terminado de redimirse en una generación que abolió la angustia por el éxito y el dinero, el gusto culposo por los hits y el easy listening, y que se considera global por derecho natural.