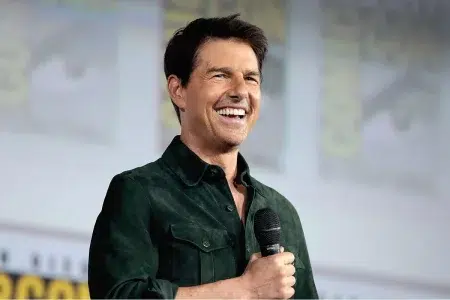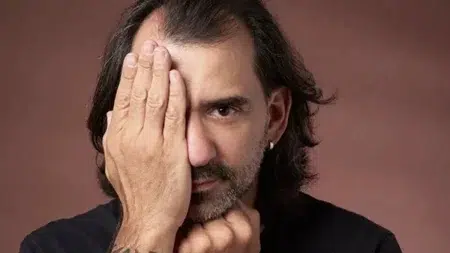“Gastamos palabras tratando de explicar la conciencia, sin embargo es el cuerpo del que no sabemos. No sabemos de lo que un cuerpo es capaz.” - Friedrich Nietzsche
El director y guionista Luis Ortega se lanza a la apoteótica aventura de ahondar de manera sutil y sin pretensiones en el interrogante de quién es realmente Carlos Robledo Puch. Tanto se ha dicho de él, y sin embargo tan poco se sabe, que todo en el relato resulta en algún punto innovador. De esta manera, en busca de sortear lo que la prensa catalogó “como el asesino más sanguinario de nuestro país” es que el realizador lo pone sobre la mesa de disección, para que por medio de una mirada libre y desprejuiciada se articule el retrato de un personaje que resulta tan magnético como siniestro.
En ese sentido, profundizar sobre el film parece aportarnos más datos sobre los fetiches y obsesiones del director que del propio Robledo Puch. Si uno analiza sus primeras películas, como Caja Negra, Monoblock o Lulú podemos ver que el mundo marginal siempre le resultó terreno fértil para cultivar un imaginario tan audaz como personal. La psicología de gran parte de sus retratados parece, en la mayoría de los casos, esconder un elemento tan inquietante como para volver cualquier situación cotidiana una escena dantesca. En otras ocasiones, como en Monoblock, el silencio se vuelve un arma de doble filo para representar la distancia insondable entre seres que parecen ser el desecho de una sociedad, que de manera violenta los mastica y los escupe sin piedad. Punto en común con El Ángel, película que por otro lado, se encuentra exenta de sus característicos planos experimentales, en un material que, alejado de ese acabado “crudo” y poco digerible para el mainstream se erige como una mega-producción.
En el film se vislumbra un trabajo obsesivo para transformar cada decorado y detalle en una ambientación tan minuciosamente perfecta, que por momentos resulta abrumadora. Precio que el director deberá pagar por recibir el apoyo económico de cuatro productoras importantes de habla hispana, imponiendo sus propios caprichos y necesidades al joven realizador. Sin embargo, Luis vuelve a demostrar que es un gran conocedor del lenguaje cinematográfico, y por ende, un experimentado realizador a la hora de entrelazar puentes de conexión entre la producción local e internacional. Por ese motivo, es que lejos de la típica biopic, Ortega haciendo uso de su marcada fascinación por el cine, deja su huella personal en algunas escenas paradigmáticas a la hora de reconstruir el exótico universo del joven ladrón. Una muestra de este vasto conocimiento es el sinfín de citas que va planteando a lo largo del film. La más evidente es cuando “Carlitos” visita de imprevisto la casa de Gabriel, un ávido manipulador que busca comprar el amor de sus jóvenes amantes. La vivienda se encuentra poblada de paredes, que en diferentes tonalidades de rojo y con elementos totalmente desconcertantes como círculos que se suspenden del techo, homenajea de manera brutal a Twin Peaks de David Lynch, y específicamente al enigmático dogde, espacio donde la discusión entre el bien y el mal se encuentra relativizada por el devenir de un submundo que se edifica bajo valores totalmente trastocados. Este nexo parece coincidir perfectamente con la personificación del mundo interior del Ángel.

En otra ocasión el protagonista, en compañía de su padre, visita la casa de una clienta de su progenitor. Esta escena, desarrollada en clave naturalista se ve irrumpida por la imagen de un hombre que, ubicado en una reposera en el patio, se encuentra al lado de una oveja. En otros fragmentos, el film realiza un claro homenaje a Kubrick inspirando el interior de las casas en una estética que, entre modernista y Bauhaus, evoca la icónica escena de La naranja mecánica en la cual los jóvenes violentan la vivienda del escritor y su esposa. También el baile y la música, bajo sus efectos dionisíacos, son los elementos seleccionados para representar toda la sensualidad y la intensidad de estas “adorables” y vertiginosas criaturas.
Sin embargo, si algo parece descolocar de este largometraje, para alejarse del estilo singular del director, es la aparición en la primera parte de una banda de sonido constituida por música argentina de los años '70. Este motivo la hermana con otras producciones del mismo género, como El clan de Trapero o Historia de un clan del propio Ortega. Recién sobre la segunda parte podemos encontrarnos con la esencia de un director que, a través de planos jugados y poco habituales, muestra su maestría y originalidad. Una de las escenas más bellas y atípicas es la secuencia donde el padre, asediado por la culpa y la desesperación, esconde un bolso repleto de dinero. Esta toma, bajo el punto de vista de su hijo, aparece totalmente fuera de foco. En otros momentos la cámara, por medio de planos cortos, hurga en las expresiones de los personajes para convertir esos rostros en objetos fetiches de la mirada del espectador. Esta sensación sería imposible figurarse sin el atinado trabajo de casting para encontrar a los actores indicados que den vida de un modo tan orgánico a cada uno de los protagonistas.
De esta manera, la decisión de Luis Ortega de apostar a un rostro desconocido resulta fundamental a la hora de moldear, cual arcilla, la simbólica figura de Robledo Puch. El personaje es representado de manera magistral por Lorenzo Ferro quien despliega su naturalidad para dibujar, a lo largo de todo el film, una amplitud de matices que sólo podrían caber en un cuerpo tan emblemático y desconcertante como el de “Carlitos”. Esta decisión resulta más que atinada por parte de un director, que en su afán de alejarse de la mirada acotada de la prensa, busca profundizar sobre la esencia de un joven, que tan sólo con 19 años decide alejarse toda imposición para transformarse en un verdadero paria social. Sobre este eje “El ángel” se dibuja a si mismo casi como un semidiós o un sabio de los suburbios, que lejos de una vida falsa y acartonada, busca vivir bajo sus propias reglas. Sin embargo, el precio que deberá pagar en el camino es despojarse de su propia humanidad y arrastrar en ese devenir a todos los que lo rodean. De esta contradicción nace la visión de un Ortega que se hace cargo y que por fuera de cualquier relato moralista, se inmiscuye de manera valiente con la existencia de un ser que establece una relación desconcertante y conflictiva con un mundo exterior igualmente salvaje. Éste es un punto fundamental que vuelve la narrativa de la película atractiva y evita que el relato caiga en lugares comunes. En esta perspectiva, la relación que el personaje establece con los bienes materiales, y que lo estimula a cometer de manera compulsiva actos delictivos, no es otra que la relación sintomática ya planteada por Marx en su teoría de la mercancía. Detrás de cada acto vandálico, detrás de cada robo, detrás de cada vida sesgada, la posesión de esos bienes materiales o inmateriales -como resulta una vida humana- deja en el protagonista una profunda sensación de insatisfacción y vacío. Bajo esta dinámica la posibilidad de robar una vez más e incluso de matar se vuelve necesaria. Es por medio de ese funcionamiento que Robledo Puch termina preso de su propia paradoja... mientras de manera más potente y arrolladora responda al llamado de su propia naturaleza, más cerca estará de encontrar su perdición.

Si Oscar Wilde alguna vez predijo que “vivimos en una época en la que ciertas cosas innecesarias son nuestra única necesidad”, esta visión se hace carne en el cuerpo de un personaje que no podía más que venerar su propia libertad. Es quizá bajo este punto donde se edifica el acierto más grande de la película, potenciado por la elección de un casting que parece haber sido confeccionado a medida. De la misma manera es sólo Ortega, en su incansable necesidad de permitir que sus personajes simplemente sean, quien entrega la visión más cercana y descarnada de este “ángel” que cercena sin anestesia todo valor social y moral. Y es en la mirada de este director que la dicotomía toma peso volcándose en la vivencia de un joven, que al igual que un Dios, explaya su odio arbitrario sobre las espaldas de los simples mortales. Es en ese sentido, Roberto Puch quien hace de sus valores una atractiva religión frente a una sociedad que resulta tan enajenada e insensibilizada como él.
En este panorama sólo queda interrogar por qué estos personajes hoy en día salen a la luz para encandilar y perturbar a quien se posicione frente a ellos. ¿Será acaso que vemos en estos seres un reflejo distorsionado de nosotros mismos? O será que, a través de estas criaturas tan profundamente sublimes como aterradoras, los dilemas más humanos y los deseos más salvajes adquieren una perturbadora materialidad.