La protagonista, Camila, parece muchas veces estar a la deriva. ¿Escribiste también a la deriva? ¿Tenías un puerto claro?
Siempre empiezo escribiendo a la deriva. Nunca escribí una novela (tal vez sí algún relato) teniendo claro hacia dónde iba. En el caso de Los puentes… empecé escribiendo escenas sueltas protagonizadas por un personaje femenino no muy definido y después, con el correr de la escritura, fueron enlazándose unas con otras y dándole forma a lo que terminó siendo la novela. En general, llega un momento en que sí me doy cuenta (o no) de que tengo un proyecto de novela entre manos y empieza una etapa del trabajo más racional: la de darle forma y estructura a eso que va saliendo de la nada. Aunque en verdad la parte racional es un porcentaje menor: a todo el que escribe le debe pasar que, llegado a un determinado momento de su texto, relee lo que hizo y no puede entender del todo cómo llegó hasta ahí, como si todo eso se hubiera ido armando solo, o como si el narrador, mucho más capaz e inteligente que el autor, hubiera estado creando algo a espaldas de uno. En Los puentes… escribí mucho tiempo sin saber dónde iba a terminar. Hasta que en un momento, cuando ya había llegado a la mitad de lo que terminaría siendo la novela, se me apareció la escena final y entonces tuve esa situación en el horizonte y me propuse llegar hasta ahí desde donde estaba. Después de publicada leí la novela y me di cuenta de que esa ausencia de un plan original tal vez se perciba en la lectura, ni para bien ni para mal: hasta el capítulo 4 o 5 todavía no hay un tejido demasiado tenso. Cada vez que me encuentro con alguien que recién empieza la novela le digo que si pasa esos primeros capítulos ya no va a poder dejarla. O que al menos espero que pueda pasarle eso.
Leí por ahí que arrancaste a escribir en tercera persona. ¿Cuándo y por qué cambiaste a primera persona?
Sí, esas escenas originales de las que te hablé antes estaban en tercera persona. Y cuando ya tenía bastantes páginas escritas me di cuenta de que había algo en esa voz omnisciente que no me convencía. La solución era pasar a narrar en primera persona, pero el problema que se me planteaba ahí era que entonces tenía que hacerlo en femenino, meterme en la piel y en la voz de una mujer. Y era un desafío grande. En Los estantes vacíos había un cuento narrado por una mujer, pero no eran más de tres o cuatro páginas, no era lo mismo que tener que hacer así toda una novela. Cuando tomé la decisión de intentarlo no sabía si iba a poder sostener a lo largo de ciento cincuenta o doscientas páginas esa voz femenina. Pero esa preocupación duró hasta que me animé, me puse a escribir y todo empezó a fluir.
Tengo la sospecha de que adjetivar a Camila no tiene mucho sentido. Ni nostálgica, ni melancólica, ni solitaria, ni anodina. Creo que la única forma de explicarla es la mismísima novela. ¿Cómo la fuiste construyendo?
Yo también creo que no tiene mucho sentido. O al menos no tiene mucho sentido que me proponga hacerlo yo, que estuve tan cerca de ella. Aunque tal vez esto es algo que digo porque me resultó mucho más fácil ponerme en su voz que opinar ahora sobre su personalidad. Si tengo que decir algo, diría que no creo que Camila sea más melancólica o nostálgica que el promedio de las personas o los personajes. Ni tampoco que sea especialmente solitaria. A ella la fui construyendo con el correr de la escritura. De a poco, y sin ponerme a analizar demasiado, fueron saliendo su manera de comportarse y de pensar. Y con las sucesivas correcciones y reescrituras de los capítulos fue tomando cuerpo y forma. Pero como te dije antes, hay algo muy extraño en la escritura: el narrador muchas veces supera al autor, que se queda sin poder explicar muy bien quién es o cómo es el personaje que él mismo creó.
La desaparición de su padre en un accidente aéreo (ni su muerte ni su ausencia: su desaparición) sobrevuela la novela y pareciera no dejar avanzar a su protagonista, como si la dejara suspendida en un tiempo, o más bien, en una confusión temporal, avanzando circularmente o en espiral. Ese pasado todavía tormentoso y un futuro parcialmente nublado, le anestesian el presente. ¿Te ocupa lo temporal cuando escribís?
Lo temporal es algo que me obsesiona bastante. Pero es algo que debo tener internalizado, porque al momento de escribir no me pongo a pensar en eso sino que de alguna manera se cuela en los relatos. En Los puentes… además de lo que decís también me interesan los cruces generacionales que se dan entre los personajes, cómo se ven unos a los otros y cómo se imaginan en un futuro al verse reflejados en otros o cómo se recuerdan en un pasado al compararse con los demás. Me interesa ver cómo opera el paso del tiempo en los personajes y también cómo el tiempo los limita y los condiciona o los potencia, aunque no sé si estoy respondiendo a tu pregunta.
¿Es lo mismo ausencia que desaparición?
No es lo mismo. La ausencia (si por ausencia te referís en este caso a muerte) es algo definitivo, algo que no tiene vuelta atrás, algo que es muy doloroso para quienes quedan vivos pero que en cierta manera, al ser tan terminante, no genera angustia, o genera una angustia transitoria. La desaparición de alguien, en cambio, es algo que al no evolucionar y al permanecer en el tiempo impide el duelo y eterniza el dolor. Esto lo podría explicar mejor que yo alguien que tenga familiares desaparecidos, aunque no creo que el lenguaje alcance para describir fidedignamente lo que pueda sentir alguien en una situación así. Lo que puedo contar es una vivencia personal: hace dos semanas murió mi papá, después de atravesar varios meses de una enfermedad horrible. Y hoy yo siento un dolor inmenso por su ausencia pero ya no siento la angustia que sentía un mes atrás, cuando él estaba en una zona fronteriza entre la vida y la muerte, una zona que –al responder a esta pregunta– siento que tal vez sea parecida a la zona donde puede sentirse alguien ante la desaparición de un amigo o familiar. A veces lo peor y lo más angustiante no es el mal en sí mismo sino la incertidumbre o la espera de ese mal.
¿A qué se deben los capítulos cortos? Si es que se deben a algo...
No sé, me salieron así. No premedité mucho que los capítulos fueran cortos. Pero sí me gustó tratar de que cada uno fuera muy dinámico y que al concluirlo dieran ganas de seguir leyendo el siguiente (no digo que lo haya logrado, digo que lo intenté). Creo que el más largo es el primero; supongo que los demás fueron descubriendo por sí solos que podían ajustarse a esa brevedad.
En el fondo de la narración está la ciudad. ¿Cómo jugaste con su presencia y particularmente con lo porteño?
En lo que escribo siempre está la ciudad, a veces más de fondo y a veces casi como un personaje más. Pero no es algo que me planteo de antemano. Es decir, no pienso “voy a escribir con la ciudad de fondo”, sino que es algo que se me da así. Así como hay quienes siempre escriben relatos ambientados en el campo o en pueblos o en zonas rurales, yo escribo relatos ambientados en la ciudad. Y no sé cómo jugué con lo porteño. Si bien soy bahiense, desde los quince años vivo en Buenos Aires y la ciudad ya es parte de mí. Y eso se trasluce en lo que escribo de alguna manera, aunque no sea mi intención. Lo porteño es algo que está omnipresente, en el lenguaje, en las acciones de todos los días, no es algo que tenga que ir a buscar. En Los Puentes… me gustó cómo los barrios que aparecen se ponen en juego con las diferentes clases o aspiraciones sociales de los personajes: el departamento que alquila en Parque Patricios, el ex novio de Belgrano, la zona del club de rugby en San Isidro, la casa familiar de Chacarita, el límite entre Once y Barrio Norte donde vive Javier, la sala de ensayo de La Paternal, etc. Me gusta Buenos Aires, pero más me gusta lo que puede ofrecerme como escenario para las situaciones y los personajes.
Se suele confundir una literatura "costumbrista" con una literatura sencilla, simple, o con una narración plagada de vacíos. Como si el día a día de un personaje y su rutina, su trabajo, su relación con el dinero o con quienes la rodean fuera no estar contando nada, cuando en verdad ese universo puede ser complejísimo. La realidad pocas veces es solamente tomarse el colectivo. La realidad pasa por otro lado.
Una vez leí que alguien definía a una novela mía como “literatura costumbrista” y me quedé sorprendido. No porque le hubiera dado al término una carga negativa o peyorativa, sino porque creo que lo que hago no tiene nada que ver con el costumbrismo. A no ser que consideremos que el hecho de que aparezca un almuerzo familiar o una chica viajando en colectivo transforma automáticamente a un texto en “costumbrista”. ¿Entonces las novelas de Paul Auster serían “literatura costumbrista neoyorquina”? No lo creo. El arte costumbrista tiene la aspiración explícita de reflejar los usos y las costumbres de una sociedad. Y mis textos no tienen para nada esa aspiración. No me interesa reflejar ni emular “la realidad”; me interesa utilizar aspectos de la realidad o tenerlos como marco para crear una ficción que vuelva extraña esa realidad. O en todo caso, jugar con la idea de que la realidad es mucho más extraña y menos lineal de las representaciones que intentan hacerse sobre ella. En la presentación de Los puentes… Federico Levín dijo que para él había dos tipos de realismo: el “realismo estadístico”, o lo que vulgarmente se conoce como realismo, y, cito, “el realismo anómalo, que es lo que hace Molina, que utiliza elementos realistas y una ética de trabajo con el verosímil realista pero que, dentro de la realidad, elige escribir lo anómalo”. Me quedo con esa definición de Levín antes que con la pereza de los análisis que consideran que porque aparece un personaje yendo a trabajar o durmiendo la siesta ya se puede hablar de literatura “costumbrista”.
¿Cómo se relaciona Los puentes magnéticos con tus dos libros anteriores, Los estantes vacíos (2006) y Los modos de ganarse la vida (2010)?
Hay quienes me han dicho o han escrito que estos tres libros conforman una trilogía. Yo no los pensé así al hacerlos, pero no me parece mal que puedan leerse de ese modo. Y de hecho, más allá del “Los” que abre los tres títulos, tienen varios puntos en común y una atmósfera general que los emparentan. Hay personajes que cruzan de un libro a otro y una banda, El Silencio Gitano, que está en dos de ellos. También hay un párrafo (el de los ex combatientes de Malvinas que venden calendarios en el tren) que está casi calcado en los tres (sólo cambia la edad de los ex combatientes). Y otros guiños o pistas que atraviesan a los tres libros y que quien tenga ganas puede encontrar. Aunque también veo que tienen algunas diferencias: el nivel de ascetismo y hermetismo fue disminuyendo con el paso de los libros y las tramas y los personajes fueron humedeciéndose cada vez más. Cuando escribí Los estantes vacíos, por ejemplo, yo me jactaba de que no aparecía ni una sola vez la palabra “amor” y de que los personajes demostraban sus sentimientos de una manera extremadamente oblicua. Y también me gustaba poner un lenguaje más neutro (por ejemplo, al porro, aun en primera persona, se le decía “cigarrillo de marihuana”), algo que iba en consonancia con todo lo demás. Después los personajes y el lenguaje se fueron ablandando un poco o haciéndose un tanto más explícitos y las tramas empezaron a ser un poquito más definidas, aunque siguen sin poder resumirse en cinco líneas. Creo que las dos novelas con las que estoy ahora (a una la terminé hace poco y a la otra espero terminarla a fin de año) se alejan un poco de esa trilogía no planeada. Al menos, sus títulos no empiezan con “Los”.
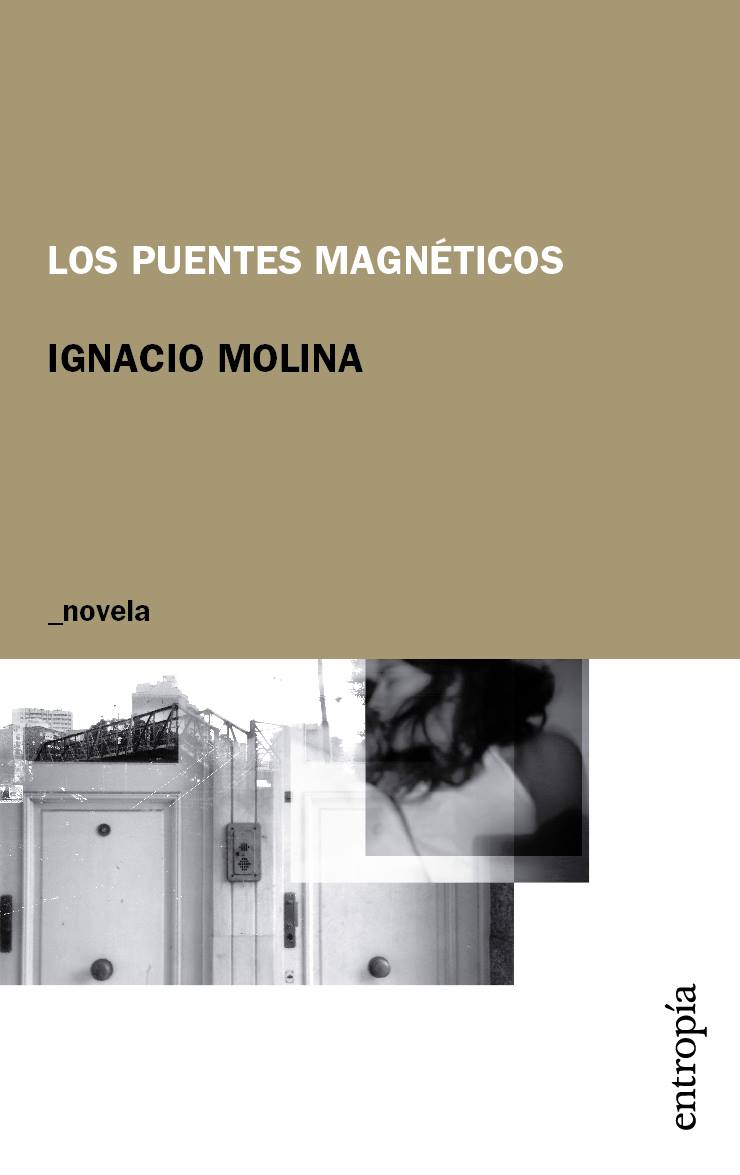
Los puentes magnéticos
Ignacio Molina
2013 - Editorial Entropía
166 pag.









