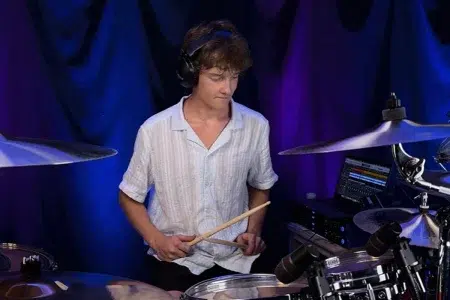La frase que da inicio al escrito 18 de brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx es memorable y visionaria: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”. Estas palabras del siglo XIX, publicadas por primera vez en 1852, sobrevivieron al correr del tiempo y al paso de los almanaques porque la historia del devenir humano parece tener una recurrencia impresionante, insistente. Una suerte de retorno en loop a determinados momentos que no hace más que actualizar un pensamiento y darle la razón (como es costumbre) a Marx.
La pregunta, entonces, sería: ¿hay ilusión más grande y, finalmente, más catastrófica que la ilusión del regreso? Los ejemplos para vislumbrar una respuesta tentativa son muchos, pero quizás los más contundentes (y más a mano) sean Woodstock '99 y la serie documental Fiasco total (Trainwreck en su idioma original) de Jamie Crawford que acaba de estrenar Netflix. Digamos, parafraseando al escritor Juan José Saer: nadie vuelve a ningún lugar nunca. No importa lo mucho que se intente, no importa lo mucho que se desee.
La primera edición de Woodstock, que fue del 15 al 18 de agosto de 1969, excedió cualquier tipo de planificación razonable. No solo por la convocatoria totalmente inesperada (medio millón de personas para presencia un line up descomunal), sino porque se volvió una referencia absoluta de lo que significó el movimiento hippie y el flower power como forma de existencia en un país en guerra (Vietnam): se volvió realidad la interacción y trascendencia comunitaria en un evento masivo donde efectivamente convivieron la paz, el amor y la música.
La idea de que una juventud podía mostrar otro tipo de futuro (menos cruento y devastador y, sobre todo, con menos intervenciones internacionales que tendían a la depredación y las masacres) respecto de lo que estaba sucediendo en la política norteamericana se cristalizó para siempre como mensaje. Desde ese momento, pensar en hipismo era relacionarlo con este recital. Woodstock (también con su documental extraordinario –en ese equipo estuvo Scorsese- y ganador del Oscar que lo retrata) construyó su propio imaginario popular: un recital puede hacer historia y dialogar con el presente pero mirando hacia adelante. Eso por un lado.

En otro sentido, con el almanaque a nuestro favor, es posible ver a Woodstock como el último grito de libertad y ensoñación de una época (los sesenta) que estaba llegando a su fin y, sí, tocando fondo. El recital de los Rolling Stones en Almont, California, donde los Hells Angels –encargados de la seguridad del concierto- asesinaron a un afrodescendiente y dejaron tres heridos graves, y los asesinatos del Clan Manson (la actriz Sharon Tate –embarazada y en pareja con Roman Polanski- y cuatro personas más) signaron un cambio de época donde la violencia, en todos los niveles y estamentos sociales en Estados Unidos, se volvió parte del clima cotidiano. De este modo, Woodstock se vuelve un fantasma de un tiempo muy lejano. ¿Era posible recuperar ese espíritu, volver a izar esa bandera? Woodstock (como Cemento, como el bar Einstein, como el Parakultural, etc.) era una leyenda. Tuvieran que pasar 30 años para esbozar una respuesta y contemplar una suerte de retorno concreto.
Woodstock '99 tiene un antecedente: en el 94 (a 25 años de la primera edición) hubo un intento de resucitar “la marca”. Primera señal de nueva época neoliberal: Woodstock había pasado a ser simplemente una marca. ¿Y la paz? ¿Y el amor? ¿Y la música? El cementerio de los sueños hippies empezaba a cobrar forma. El del 94 se trató de un festival deslucido, malogrado y arruinado por condiciones climáticas adversas: lluvias que dejaron un lodazal se volvieron lo más recordado de esa edición. Rápidamente pasó al olvido. Cinco años después se decide llevar adelante Woodstock '99.
La serie Trainwreck de Jamie Crawford también tiene una referencia previa: el documental Woodstock 99: Peace, Love, and Rage de Garret Price, estrenado por HBO a mediados del 2021. Volver sobre este Woodstock una vez más, en esta ocasión a través de una secuencia de tres días (con una estructura de tres capítulos: uno por cada día del festival) nos sirve para contemplar con asombro y espanto la densidad, carga y dimensiones trágicas del desastre que se vivió en ese momento. En este sentido, cada uno de los sectores involucrados (público, artistas, organizadores, sponsors, cobertura, seguridad) contribuyó para hacer de este festival un desastre de proporciones históricas. Y, en el mismo movimiento, destruir un legado. Este tipo de hechos demuestra, por otra parte, que también es posible volverse memorable desde el fracaso. Algo habitual dentro del mundo del rock.
Después del suicidio de Kurt Cobain en 1994, se produjo un sismo que hizo que las cosas se trastocaran en muchos sentidos. La música mainstream desplazó al grunge del centro de la escena. Esto causó un viraje hacia una zona donde confluían el metal, el rap y la distorsión, pero lo que más se veía en el pináculo del nü metal era una furia, todo hay que decirlo: furia blanca, que necesitaba ser exteriorizada. Si el grunge era una juventud totalmente decepcionada por el estado del mundo, el nü metal avanzó unos casilleros más en esa dirección y le sumó nihilismo y explosión física pero sin saber bien quién era el enemigo que estaba combatiendo.
Es por eso que se lo puede percibir como una corriente sonora de masculinidades enceguecidas e impotentes por un fin de milenio donde las cosas siempre estaban un poco peor: desde lo individual (la juventud solo era un target para ser explotado por el marketing) hasta lo popular (el escándalo Clinton-Lewinsky estaba en ebullición y había un descreimiento absoluto de la política). Esta energía era el caldo de cultivo de un gran sector del público que aterrizó en el predio donde se iba a llevar a cabo Woodstock '99. A pesar de que el line up contemplaba exponentes femeninos (Sheryl Crow, Jewel y Alanis Morisette), fue un festival pensado para atraer una platea masculina enfervorizada por bandas sin ningún valor como Limp Bizkit, por ejemplo.
Trainwreck establece tres momentos de ascendencia y profundización en el horror: un primer día predecible y alegre, un segundo día complejo pero soportable y un tercer día con el pandemónium ya se encuentra estallando por todos lados. Por esto mismo, Anthony Kiedis menciona a Apocalipsis Now y, en un acto de desprecio total por los focos de incendio que veía desde el escenario, se lanza a cantar "Fire" de Jimi Hendrix. En este sentido, las entrevistas son muy claras: en un contexto de desigualdad económica tan extrema, quienes detentan el poder (los empresarios, los músicos, MTV, entre otros) van a hacer todo lo posible para que nadie más que ellos se salven y disfruten su momento. Lo que se ve en esta serie es la clásica lucha de clases pero puesta en un contexto de festival -supuestamente- de rock, pero queda en evidencia que cuando empieza el terror el público está librado a su suerte. Y queda rehén del maltrato de la seguridad, el desprecio de los empresarios, la explotación de los sponsors y demás.

Ver Trainwreck en este momento también hace pensar en el soberbio ensayo Masa y poder del pensador Elias Canetti: “El más impresionante de todos los medios de destrucción es el fuego. Es visible a gran distancia y atrae a otras personas. Destruye de manera irremediable. Nada, después de un incendio, es como fue antes. La masa que incendia se cree irresistible. Se le va incorporando todo mientras el fuego avanza. Todo lo hostil será exterminado por él. Es el símbolo más vigoroso que existe para la masa. Después de toda destrucción, el fuego, como la masa, debe extinguirse”.
Cuando termina Trainwreck, queda rondando un aire de irritación y malestar por todo lo visto. No solo por la devastación de cualquier ideal hippie que se percibe en todos los que participaron, sino además por el increíble desprecio de los músicos por la violencia que generaron, la mirada limitada, falsa e imbécil de los empresarios que causaron los mayores problemas y daños a la integridad del público (sobre todo en el cuidado de las mujeres), por el innecesario aporte de algunos seres que fueron al festival, entre otros.
¿Qué tiene que ver el rock (o la música) con todo esto que se acaba de ver? Nada. Pero también la pregunta va hacia el modo en el que los festivales se viven el día de hoy. ¿Hay experiencia de música ahí? La respuesta la tendrá cada uno de los que va. Trainwreck funciona como documental y como portal a muchas preguntas a las cuales todavía les estamos buscando una perspectiva de lucidez y verdad.
Trainwreck: Woodstock '99 está disponible en Netflix.